Un grupo de trabajo del IBioBA CONICET-Max Planck identificó el rol que una molécula del cerebro tiene sobre la conducta emocional. Se trata de un hallazgo clave, ya que aporta claves para la comprensión de trastornos psiquiátricos cuyas bases patológicas aún no se conocen tanto. Los investigadores, además, alertan sobre la crítica situación que vive el sistema científico-tecnológico nacional.
 Centro de operaciones para el cuerpo, inspiración ilimitada para poetas y artistas y una de las máquinas más complejas de la naturaleza, el cerebro humano guarda, todavía, muchos misterios en torno a su funcionamiento. Y ahí andan, investigadores de todo el espectro de las neurociencias, intentando develar qué secretos se esconden detrás de sus mecanismos y su estructura a escala microscópica –y más pequeña también-.
Centro de operaciones para el cuerpo, inspiración ilimitada para poetas y artistas y una de las máquinas más complejas de la naturaleza, el cerebro humano guarda, todavía, muchos misterios en torno a su funcionamiento. Y ahí andan, investigadores de todo el espectro de las neurociencias, intentando develar qué secretos se esconden detrás de sus mecanismos y su estructura a escala microscópica –y más pequeña también-.
Ahora, el grupo de Neurobiología Molecular del Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA- CONICET- Partner Institute of the Max Planck Society) pudo identificar el rol que una molécula en particular, llamada circTulp4, tiene sobre la conducta emocional. Se trata de un estudio clave, ya que aún se desconocen los mecanismos moleculares que dan lugar a este tipo de trastornos y en una enorme proporción, afirman los expertos, los pacientes responden pobremente o incluso son resistentes a la medicación existente.
En el paper, publicado en la revista Science Advances, pudieron observar que esta molécula, un tipo de ARN circular presente de manera abundante en el sistema nervioso, funciona como un promotor de la neurotransmisión sináptica, es decir la base de la comunicación entre neuronas.
“Hace algunos años, nuestro grupo contribuyó en un estudio liderado por un colega de Berlín a la identificación de una enorme cantidad de ARN circulares en el cerebro. En aquel estudio, encontramos que circTulp4 es uno de los ARNs circulares más abundantes en el cerebro, y que, incluso, está presente en las sinapsis mismas, que son compartimientos especializados que median la comunicación entre neuronas. Por esas características, su abundancia y su localización estratégica, decidimos elegirlo para explorar su función”, puntualiza a la Agencia CTyS-UNLaM Damián Refojo, jefe del grupo de investigación y, además, director del IBioBA CONICET-Max Planck.

Respuestas sobredimensionadas
Que algo resulte estresante, explican los investigadores, implica que sea percibido como peligroso. Usualmente, estos eventos o situaciones amenazantes disparan la puesta en marcha de una respuesta de estrés. Y, si bien esta respuesta adaptativa es beneficiosa para las personas que la experimentan, dado que prepara al organismo para escapar o enfrentar dichos peligros, en algunos casos estos procesos se disparan de manera sobredimensionada en magnitud o tiempo, o se dispara frente a estímulos que no representan un verdadero peligro.
“Hoy en día, en nuestra vida cotidiana estamos sometidos a un sinnúmero de situaciones estresantes, de modo que aquellas personas que tienen respuestas de estrés sobredimensionadas de manera sostenida están más predispuestos a desarrollar diferentes trastornos psiquiátricos como la depresión o los trastornos de ansiedad”, remarca Sebastián Giusti, doctor en Ciencias Biológicas y parte del equipo de trabajo, en diálogo con la Agencia CTyS-UNLaM.
En la investigación, cuenta Giusti, desarrollaron ratones genéticamente modificados para eliminar la presencia de esta molécula, el circTulp4. “Estudiando estos ratones, encontramos que circTulp4 regula la sensibilidad de los circuitos cerebrales que procesan la respuesta al estrés- detalla el investigador del CONICET-. En otras palabras, circTulp4 permite hacer una ‘sintonía fina’ de la respuesta, para que no se ejecute cuando los estímulos no son lo suficientemente intensos como para representar un peligro para el animal. Esta es la primera vez, de esta forma, que se demuestra que un ARN circular participa de la regulación de la respuesta al estrés”.
Una situación de desmantelamiento, vaciamiento y en alerta plena
Si se habla de misterios o de respuestas frente al estrés, bien la ciencia argentina podría ser materia de estudio, ante el panorama realmente crítico que enfrenta en la actualidad. Para Refojo, si bien el sistema científico local “tiene muchas cosas por mejorar y hay muchos aspectos que se requiere repensar y reformular”, también recalca que hacer ciencia de alto nivel internacional “siempre ha sido difícil en Argentina”.
Pero, aun así, asegura el científico del CONICET, “el nivel de la ciencia argentina es en general excelente y lo que somos capaces de hacer aún en las condiciones presupuestarias, de infraestructura y salariales en las que trabajamos, les aseguro que es increíble”. “Es un aspecto, incluso, reconocido por muchísimos colegas alrededor del mundo, como lo respalda la carta de más de 60 premios Nobel en apoyo a los científicos argentinos que fue enviada al Presidente de la Nación hace pocas semanas- subraya el doctor en Ciencias Biológicas-. Pero esta resiliencia no durará para siempre si la situación no se encauza. El desarrollo científico requiere presupuesto, políticas claras de largo plazo y previsibilidad. Como sabemos, nada de esto habita nuestra cotidianeidad”.
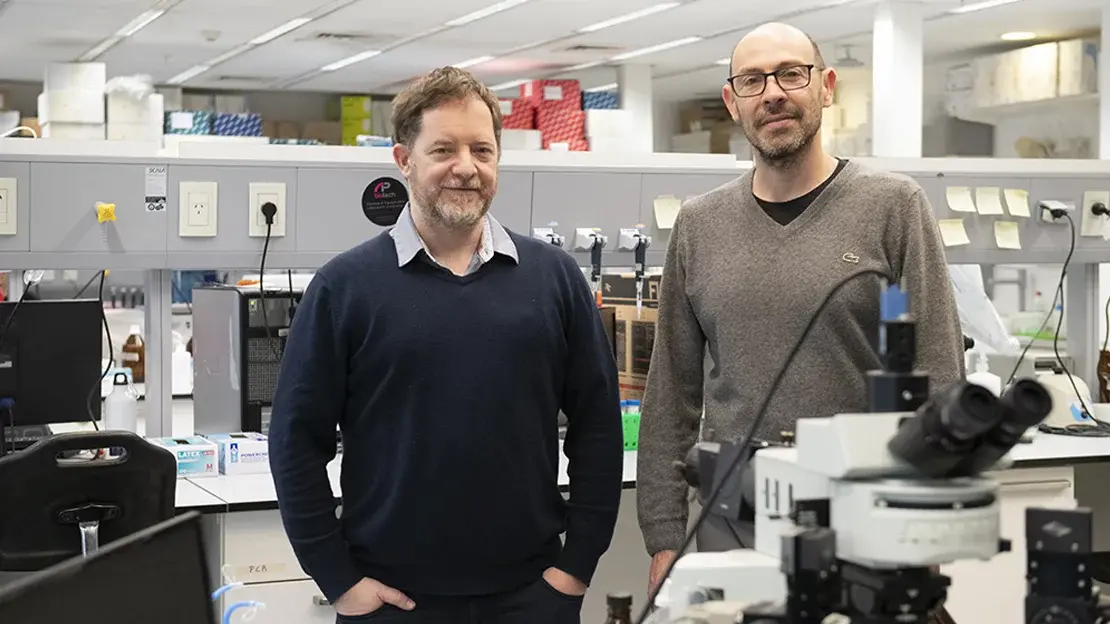
Refojo, además, alerta sobre todas las malas señales que los becarios y becarias actuales, además de los futuros estudiantes que quieran incursionar en la ciencia, reciben del sistema: “eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, dramática reducción del número de becas de CONICET, desfinanciación de las universidades nacionales, retrasos y desactualización de -mal llamados- subsidios a la investigación de los laboratorios, imposibilidad de realizar compras de insumos en el exterior, enormes pérdida salariales por inflación, cierre de programas de intercambio, suspensión de los ingresos a carrera de investigador científico del CONICET… y la lista sigue”.
Para el director del IBioBA, “la ciencia básica se dedica en esencia a generar conocimiento, saberes y tecnologías, que luego han de ser tomados por el sector productivo para desarrollar productos novedosos, de valor agregado y exportables”. Pero el asunto no termina allí. “Al llevar adelante investigaciones de punta, también genera recursos humanos de alta calidad, que, luego, son precisamente los que desarrollan nuevos bienes o servicios en el sector productivo o incluso crean nuevas empresas que aumentan el PBI del país, y exportan productos y servicios por los que el país logra ingresar los dólares”.
En resumen, asegura Refojo, “la educación y la ciencia son la base de la innovación de los sistemas productivos de los países desarrollados. Son el motor fundamental de la generación de desarrollo económico y bienestar general de esos países a los que queremos parecernos”.
– En el contexto de estas preocupaciones, ¿por qué es necesario seguir apoyando y apostando por la ciencia y la tecnología, a nivel federal e interdisciplinario?
DR: Voy a contestarla, sin contestarla. El solo hecho de que esta pregunta tenga que ser formulada, muestra la delicada gravedad del momento por el que estamos transitando, como país y como sociedad.
Nicolás Camargo Lescano (Agencia CTyS-UNLam)










